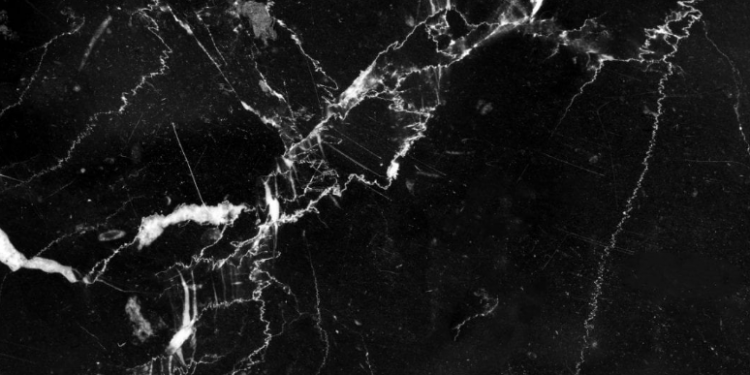Hay cambios que no llegan de forma progresiva. Llegan de golpe, sin previo aviso, y transforman por completo la vida de una persona.
En mi caso, todo ocurrió en un momento aparentemente normal. Habíamos terminado de cenar tranquilamente en casa. No tenía ninguna dolencia previa. Ningún aviso. Ningún síntoma. De repente, sentí una fuerte presión en la cabeza, una sensación similar a la de despegar en un avión, pero multiplicada por cien.
Y, a partir de ahí, nada volvió a ser igual.
Sufrí una pérdida auditiva súbita. El oído izquierdo quedó completamente sordo. Un cien por cien. No escucho nada. Ni siquiera el sonido del agua al caer sobre mi cabeza en la ducha. La sensación es la de un vacío absoluto. Un silencio total.
En el oído derecho conservo una audición parcial, con una pérdida aproximada del 25–30 %. Desde entonces, el mundo dejó de sonar como antes.
He seguido tratamiento con inyecciones intratimpánicas de corticoides, además de múltiples pruebas y consultas médicas. Un proceso marcado por la incertidumbre, la espera y la esperanza de recuperar, al menos en parte, algo tan esencial como la capacidad de oír.
A esta situación se suman los acúfenos, los vértigos y una constante sensación de vivir dentro de una botella, como si los sonidos llegaran amortiguados y distorsionados. La percepción del entorno cambia. La relación con las personas y con uno mismo también.
Caminar por la calle se ha convertido, en muchas ocasiones, en una experiencia desconcertante. No siempre soy capaz de identificar de dónde proceden los sonidos. Miro hacia un lado cuando vienen del otro. Me desoriento. Me equivoco. Vivo rodeada de ruido sin poder interpretarlo correctamente.
Pero el problema no es únicamente el volumen de la televisión, del teléfono o de la voz de quien me habla. El verdadero obstáculo es la dificultad para comprender. Muchas veces escucho solo palabras sueltas dentro de una frase. A veces logro descifrar el sentido. En la mayoría de los casos, no.
Intento leer los labios discretamente. Busco apoyarme en los gestos, en el contexto, en la intuición. Y cuando no lo consigo, pregunto: «Perdona, ¿podrías repetir?». Dependiendo del lugar y de la situación, tengo que repetir la pregunta una y otra vez.
En ocasiones, termino fingiendo que he entendido. Sonrío. Asiento. Continúo la conversación, no porque haya comprendido, sino para no incomodar, para no exponer una vez más mi dificultad.
Son escenas cotidianas, pequeñas, aparentemente insignificantes, pero emocionalmente agotadoras. Mi médico me explicó que este tipo de situaciones serían normales. Y lo son. Pero que sean normales no significa que sean fáciles.
A veces, incluso, tengo la sensación de que algunas personas no terminan de creerlo. Como si escuchar un poco fuera suficiente. Como si no entender fuera una exageración. Como si la dificultad no existiera porque no se ve.
Hablar por teléfono también ha adquirido una nueva complejidad. Hoy debo elegir: o escucho la llamada, o escucho lo que sucede a mi alrededor. Hacer ambas cosas a la vez ya no es posible.
Escuchar música, uno de los placeres más sencillos y universales, ha dejado de ser una experiencia espontánea. La libertad de escuchar sin miedo ha desaparecido.
Conducir exige una atención extrema: música muy baja, concentración permanente y máxima precaución. Cuando el equilibrio y la audición fallan, el margen de error se reduce al mínimo.
Sin embargo, la pérdida auditiva no afecta únicamente al plano físico. Tiene un impacto profundo en el estado de ánimo, en la autoestima y en la vida social. Genera cansancio mental, inseguridad, frustración y, en ocasiones, aislamiento. Obliga a justificar limitaciones que no siempre se ven.
La sordera unilateral y la pérdida auditiva súbita siguen siendo, en gran medida, realidades poco comprendidas. No siempre se ven. No siempre se creen. No siempre importan.
Existe también un duelo silencioso: el de la persona que uno era antes, el de las capacidades perdidas, el de la espontaneidad que desaparece.
Este artículo no pretende ser una queja. Es un testimonio. Una forma de dar voz a lo invisible.
Detrás de cada diagnóstico hay una historia. Detrás de cada porcentaje de pérdida auditiva, una adaptación constante.
Escribir estas líneas es, también, una forma de reivindicar comprensión, empatía y visibilidad. Porque escuchar —o no poder hacerlo— no es un detalle menor. Es una parte esencial de la dignidad y la calidad de vida.
Y porque nadie debería sentirse solo en este proceso.